Estamos en la década de la biodiversidad. En 2011, Naciones Unidas asumió que lo estábamos haciendo fatal en la conservación de la biodiversidad y que había que poner toda la carne en el asador. Y en parte así ha sido.
Los esfuerzos internacionales en defensa de la biodiversidad están creciendo de forma sostenida (aunque moderada) durante estos cinco años. Pero un reciente estudio ha hecho saltar todas las alarmas dejando al descubierto que el conocimiento sobre el que se basan todos estos esfuerzos está sesgado. Vamos, que es muy posible que estemos dando palos de ciego.
Una política ambiental basada en la evidencia

En los últimos años, cada vez se habla más de políticas basadas en el evidencia. Sea política sanitaria, fiscal, educativa o de cualquier otro tipo, lo que se está pidiendo es, en palabras de Kiko Llaneras, "busca(r) que las políticas públicas estén (más) informadas por evidencias fruto de investigaciones rigurosas". También en políticas ambientales y de conservación de la biodiversidad.
Aunque estas ideas no son estrictamente nuevas, tampoco son demasiado antiguas. Podemos irnos a principios de siglo XX o incluso antes, pero lo que conocemos como 'movimiento basado en la evidencia' comenzó a desarrollarse inicialmente durante los años ochenta dentro del ámbito de la medicina y desembocó en la creación de la 'Colaboración Cochrane' en el 1993. Durante el gobierno de Blair en Reino Unido,la idea aplicada a la política comenzó a popularizarse.
En 2012, el 'Convenio sobre la Diversidad Biológica' (un tratado internacional firmado por 193 países) estableció 20 objetivos para el año 2020. El número 19 pretende "mejorar el conocimiento, la evidencia científica y las tecnologías relacionadas con la conservación de la biodiversidad" con el fin de permitir mejorar las políticas en favor de la conservación por todo el mundo. Es una gran idea.
Pero las políticas basadas en la evidencia también tienen problemas. Puede, como defiende el economista Chris Dillow, que la ausencia de buena evidencia científica sobre cuestiones nuevas haga que sea muy dificil, costoso y lento crear políticas adecuadas. O puede ser porque, directamente, el conocimiento científico que tenemos está sesgado. Este parece el caso de la biodiversidad.
Lo que sabemos sobre biodiversidad está sesgado

En un reciente estudio publicado en PLOS Biology se realizó el primer análisis de tendencias de publicación en el área de conservación y diversidad. El equipo localizó todos los artículos publicados en 2014 sobre este tema en revistas de alto nivel que resultaron ser la friolera de 10036.
Las resultados son claros: no tenemos información sobre las regiones más biodiversas del mundo. Si nos fijamos en conservación de mamíferos, los 5 países más importantes son Indonesia, Madagascar, Perú, México y Australia. Y aunque por su importancia deberían representar el 37% de las publicaciones, en realidad representan sólo un 12%. Por contra, EEUU que debería representar menos de un uno por ciento de estudios sobre conservación de mamíferos, representa el 18. Más que ningún otro país.
Si ampliamos un poco el foco y nos referimos a países con mayor biodiversidad (número de plantas, de especies endémicas o de adaptaciones funcionales) la escena se repite: La suma de Ecuador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Papua Nueva Guinea debería estar, como mínimo, en el 7,3% de las publicaciones pero se encuentra solo en el 1,6%.
Los datos parecen apuntar a que en la mayor parte del mundo se está trabajando para conservar la biodiversidad completamente a ciegas. Usando ideas y modelos desarrollados para entornos muy distintos a los lugares que son realmente valiosos para el patrimonio natural del planeta. ¿Debemos repensar la forma en que luchamos por la diversidad? Parece que sí.
Imágenes | Yale




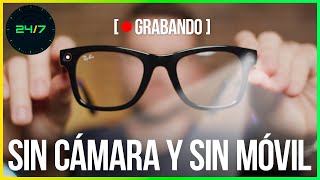
Ver 2 comentarios
2 comentarios
oligo
Para mí el planteamiento de partida es no es cierto: no estamos luchando por mantener la biodiversidad, requeriría esfuerzos económicos y culturales que, por ahora, no estamos dispuestos a acometer. Se incide en su importancia desde Naciones Unidas, sí. Pero no se pone dinero ni se invierte en políticas de verdad porque los intereses contrapuestos son muy fuertes.
No lo contemplamos como una prioridad, por lo que no invertimos en ello. Y los estudios surgen allí dónde alguien se gasta dinero para hacerlos, así que sucede lo que sucede: se hacen de los sitios dónde hay más dinero e inversión en ciencia.
Y sobre que sea un problema de sesgo basado en "política basada en la evidencia", tampoco estoy muy de acuerdo. Sabemos relativamente bien dónde hay más biodiversidad: no es una cuestión del número de estudios que se hagan, porque la evidencia de que determinadas zonas del planeta son mucho más ricas en biodiversidad que otras ya la tenemos, y los estudios sólo inciden en conocimiento más profundo sobre puntos concretos, sin conseguir desequilibrarlo en favor de los países más ricos. Es decir, no es una cuestión del número de artículos, sino del peso de los mismos: por mucho que en EEUU haya diez veces más artículos que en Madagascar o Costa Rica, los mismos biólogos que hayan hecho los estudios en EEUU seguro que son conscientes de que no pueden competir en biodiversidad con aquellos. Pero quienes les pagan no estarían interesados en que se fueran a estudiar a esos sitios.
Vamos, que no creo que haya un problema de concienciación sobre "dónde" hay más biodiversidad que proteger, sino que el tema es que, como "humanidad", no nos interesa el problema de la pérdida de biodiversidad.
patricio.bustos
El problema es que no es tan fácil meterte en la selva de Ecuador por ejemplo a investigar. Ni siquiera es deseable.